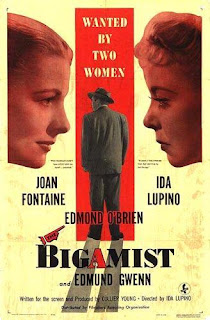Vivimos en un país que no aprecia el valor del silencio. Lo que impera es la fiesta, el turismo y el ruido. Cualquier acontecimiento, ya sea de tipo social o religioso suele ser una excusa para poner música a todo volumen y tomar alcohol. Los que vivimos en el entorno rural apreciamos la posibilidad de gozar de largos periodos de silencio casi perfecto, aunque siempre puede ser perturbado en cualquier momento. Hace un par de semanas, Antonio Muñoz Molina publicaba en El País un artículo, Maravilloso silencio, denunciando lo difícil que es obtener un poco de sosiego en nuestro país. Basta con entrar a un restaurante a comer el menú del día y no es extraño que el estruendo del reaggeton le inunde a uno, puesto que el ambiente festivo ya no es algo que se deje para días determinados, ni siquiera para la noche. Parece que hay gente que necesita vivir en una fiesta continua. Por suerte para nuestros antepasados, esto no siempre fue así:
"En otros tiempos, los occidentales apreciaban la profundidad y los sabores del silencio. Lo consideraban como la condición del recogimiento, de la escucha de uno mismo, de la meditación, de la plegaria, de la fantasía, de la creación; sobre todo, como el lugar interior del que surge la palabra. Desgranaban las tácticas sociales del silencio. La pintura, para ellos, era palabra de silencio.
La intimidad de los lugares, la de la estancia y sus objetos, la del hogar, estaba tejida de silencio. Tras el surgimiento del alma sensible en el siglo xviii, los hombres, inspirados por el código de lo sublime, apreciaban los mil silencios del desierto y sabían escuchar los de la montaña, los del mar y los del campo.
El silencio probaba la intensidad del encuentro amoroso y parecía un requisito de la fusión. Presagiaba el sentimiento duradero. La vida del enfermo, la cercanía de la muerte, la presencia de la tumba suscitaban una gama de silencios que hoy son sólo residuales."
Alain Corbin ha escrito un libro muy evocador, repleto de citas de escritores y sabios que han buscado el silencio como una virtud sublime que puede evocar, para los creyentes, la que nos espera en el cielo. A través de la historia mucha gente ha buscado el silencio como un estado superior al margen de la sociedad. Lo han buscado en los conventos de clausura, en el desierto o en la profundidad de los bosques, como hizo Henry Thoreau en el maravilloso libro Walden, que es en buena parte una evocación del silencio y la serenidad que proporcionan la fusión con la naturaleza. Escritores como San Juan de la Cruz o pintores como Hopper han evocado de forma maravillosa el silencio como búsqueda incansable en sus respectivas artes.
Tampoco es que para Corbin el silencio sea siempre una virtud positiva. El último capítulo del libro, titulado Lo trágico del silencio habla de asuntos como el silencio de Dios o el de la muerte, asuntos verdaderamente terroríficos en los que el silencio se vuelve algo inhumano. Todo esto no impide que la conclusión final sea que el silencio es el gran ausente de nuestro tiempo, una virtud olvidada que debería ser más tenida en cuenta por nuestras instituciones públicas, porque a veces parece que habitamos en una gran conspiración de ruido.